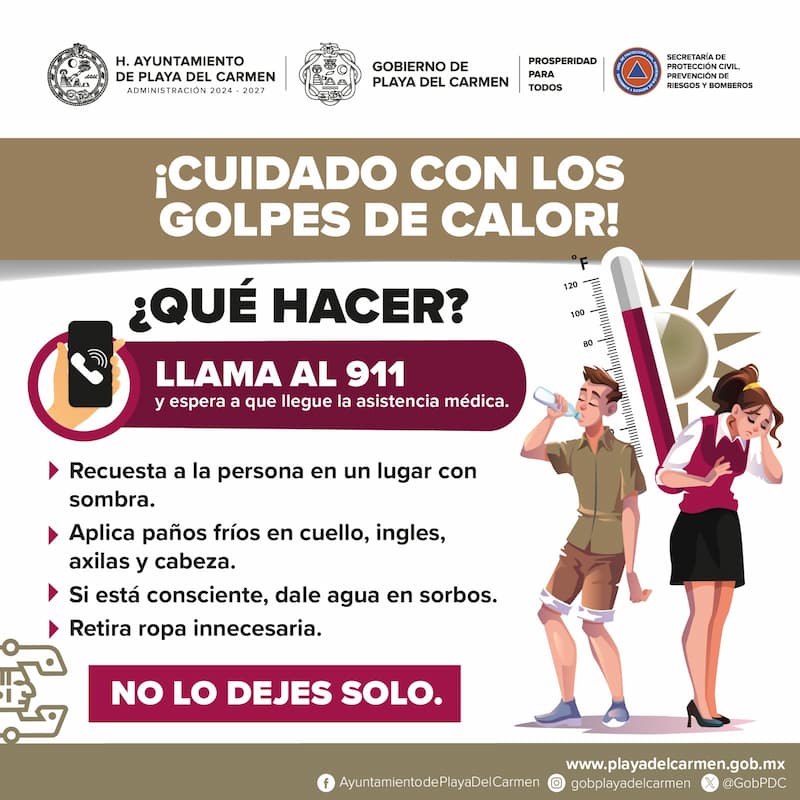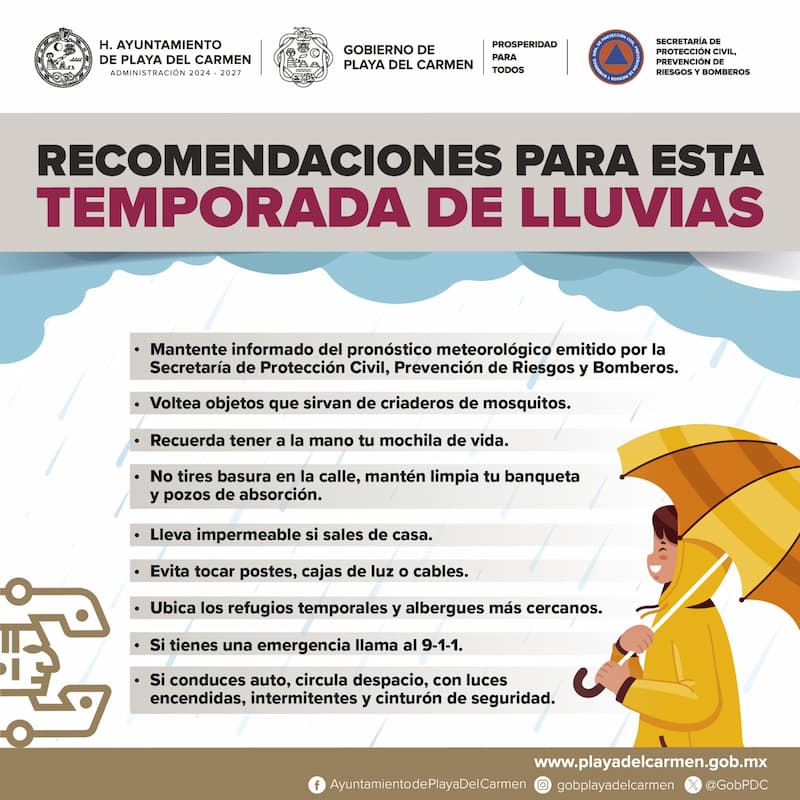La capital mexicana vuelve al semáforo rojo por la crítica situación sanitaria que vive a raiz de la pandemia
mundo.sputniknews.com Foto: ©Sputnik/Laura Itzel Domart
Es 27 de febrero de 2021. En México se registran 2.076.882 casos de COVID-19, un acumulado de 184.474 muertes y un total de 2.088.813 dosis aplicadas de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de un año?
El primer caso de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. Se trataba de un mexicano que viajó a Italia y tuvo síntomas leves. El 28 de febrero se confirmaron dos casos más: un italiano de 35 años y un ciudadano mexicano. Los dos habían viajado recientemente a Italia. Ese día comenzó la fase uno de COVID-19, es decir, el período en el que los casos de infección son importados del extranjero.
Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que la cantidad de personas infectadas continuara su paso por el país. Una, dos, tres. Nadie imaginó que en pocos meses la cifra crecería de 100.000 a un millón de casos. Sucede que nadie se imagina las tragedias, a pesar de verlas en tiempo real del otro lado del mundo. Para ese entonces en Italia los hospitales comenzaban a colapsar es cierto, pero la imaginación es corta para presagiar las heridas que quedarán en la piel.
En febrero de 2020, las calles de la Ciudad de México continuaban con un ritmo desbocado: la prisa, los olores, los sonidos. En ese momento no había organilleros itinerantes, funerarias saturadas ni hospitales provisionales. La soledad era un tabú y el encierro un espacio abierto. El sonido del centro histórico era un organillo desafinado a mitad de cualquier calle y, de fondo, un tumulto de personas corriendo a cualquier lugar.
La pandemia por COVID-19 llegaría pronto, solo unos días después del primer caso registrado en México, y nos enseñaría que alguien había escrito hace casi 100 años frases de nuestro tiempo. “La peste me privará de voces que son mías, tendré que reinventar cada ademán, cada palabra”, había sentenciado Eugenio Montejo en algún momento de su vida.
Preámbulo de una tragedia
El 11 de marzo, la Secretaría de Salud federal informó que se registraron cinco nuevos casos importados de COVID-19 en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Querétaro. Un total de 12 personas contagiadas. Ese mismo día, Tetros Ardhanom, Director General de la Organización Mundial de Salud (OMS), dijo: “Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia”.
Sin saberlo, México entraba a un laberinto sin tiempo exacto de salida. Las calles pronto se volverían un desierto de concreto. Los niños se recluirían en la soledad de sus hogares. Las ausencias empezarían a multiplicarse. Los enfermos a desfallecer en sus habitaciones. Era el comienzo de una vida sin retorno.
El 14 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó el período de vacaciones escolares de Semana Santa. En lugar de iniciar el 9 de abril como se tenía previsto, empezaría el 23 de marzo y terminaría el 20 de abril.
Para el 18 de marzo, la cifra de casos confirmados de COVID-19 había aumentado a 118. Ese mismo día, las autoridades sanitarias confirmaron la primera muerte por COVID-19 en el país. Era un hombre de 74 años que había asistido al Hospital General de Zona No. 46 en la Comarca Lagunera porque tenía síntomas.
En ese momento, la entrada a fase dos aún no era una opción e, incluso, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló al día siguiente: “Que haya ocurrido ayer un deceso no significa que automáticamente se escalen las fases”.
Cuatro días después, el lunes 23 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia programada, inicialmente, por un mes. Se suspendieron las clases y las actividades no esenciales. Se cancelaron eventos masivos y se pidió a la población evitar aglomeraciones. Se inició con el llamado a quedarse en casa, a mantener distanciamiento físico para disminuir el riesgo de contagio y a cuidar a las personas vulnerables.
El Gobierno Federal anunció el 24 de marzo el inicio de la fase dos de la pandemia en el país, tras registrar las primeras infecciones locales. A partir de ese momento, el dictado a quedarse en casa se agudizó y se suspendieron algunas actividades económicas. Los comercios fueron cerrando uno a uno. Las personas dejaron de salir de sus casas. Las avenidas dejaron de tener un ritmo vertiginoso. El silencio se adueñó de las urbes.
De esta forma, las autoridades planeaban disminuir la tendencia de casos de COVID-19, pero la cifra continuó en aumento. El 26 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales del Gobierno Federal, a excepción de las relacionadas con los servicios de seguridad, salud, energía y limpieza. Los ademanes comenzaron a cambiar a nivel planetario: rostros cubiertos hasta la mitad, distanciamiento social, estornudos con el brazo doblado.
En los centros hospitalarios, la vida cambió a una velocidad pasmosa. Por seguridad se determinó que el personal de salud debía portar un equipo especial de protección para evitar contagios al identificar a los pacientes en riesgo y al ser internados en las instalaciones médicas. Mientras los hospitales comenzaban a llenarse, el personal de salud se transformó en una especie de astronautas caminando entre salas de urgencia.
El contraste desde la ventana
El 30 de marzo se decretó emergencia de salud nacional en México, dado el número de casos confirmados y las muertes por la enfermedad. Para entonces, el país contabilizaba 1.094 personas contagiadas, 2.752 con sospecha de tener el virus y 28 defunciones.
La finalidad de dictar emergencia sanitaria, según el dictamen gubernamental, era “mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional”. No obstante, los contagios no disminuyeron y la suspensión de actividades se prolongó indefinidamente.
El avance de la pandemia en México comenzó a alterar el ánimo social: la gente se miraba con recelo. Nadie quería ser tocado por el otro y, por si fuera poco, algunos comenzaron a rehuir a los trabajadores del sector de salud. En las calles, las agresiones al personal médico aumentaron. Ofensas, golpes, vejaciones. Se creía que las enfermeras estaban “infectadas” por el virus y, por lo tanto, eran una fuente de contagio.
Por ello, el 20 de abril, Fabiana Maribel Zepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asistió a la conferencia sobre la situación de COVID-19 en México para pedir que pararan los ataques.
“Les quiero hacer un llamado, hacer extensivo el respeto y parar la agresión. Siéntanse tranquilos, no somos portadores en la calle del COVID-19. Estamos ayudando y estamos entregados a nuestra labor. (…) Nosotros podemos salvar sus vidas, necesitamos que ustedes nos cuiden. Necesitamos de su solidaridad en este momento”, dijo al borde del llanto.
Un día después, el 21 de abril se dio por iniciada la fase tres por COVID-19 en México, ya que se tenía evidencia de brotes activos y propagación en el territorio nacional. La Secretaría de Salud informó que ya sumaban 9.501 casos acumulados y 857 muertes. Las medidas tomadas en esta etapa consistieron en mantener la suspensión de las actividades no esenciales y la extensión del período de confinamiento.
En el mundo, la vida transcurría al interior de las habitaciones: el horror y el amor. Todo a mitad del encierro. Las ventanas se convirtieron en un lugar favorito, aunque no pasara nada. Los balcones comenzaron a llenarse de música que se escuchaba en todo el barrio. En Italia, la fiesta se hacía a distancia. En México, la gente cantaba, al unísono, canciones populares. En España, un bailarín daba shows en medio de las calles. Y sin embargo, era solo el comienzo de todo.
Las campanas no paran de doblar
La fase tres fue el inicio de la reconversión hospitalaria y de una nueva forma de enfrentar la enfermedad. La gente se quedó en sus casas, pero el número de casos continuó en aumento. Según un reporte del Centro Nacional de Información Biotecnológica, el 30 de abril, 63 días después del primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 muertes.
Desde entonces, la cantidad de personas que tenían el virus siguió avanzando sin saber con precisión cuál era el número real de contagios. Las calles tenían, entonces, una apariencia desoladora. La economía empezó a ir en declive. Los empleos empezaron a perderse en avalancha. Las cifras de violencia doméstica aumentaron.
Casi dos meses después de la entrada de la fase tres, el país llegó a los 100.000 casos. Para el 3 de junio, ya se registraban un total de 11.729 defunciones. La gente moría en sus casas y en los hospitales. Los duelos se vivían en soledad, sin visitas, ni abrazos, ni besos en el ataúd. Los ritos se cambiaron por transmisiones en tiempo real: rosarios a distancia y cenizas de muertos.
Las habitaciones se volvieron cuartos de hospital. Se llenaron de medicamentos, tanques de oxígeno y enfermeras improvisadas. Las ambulancias no dejaron de pasar. Una tras otra. Las funerarias comenzaron a colapsar. Pilas de muertos por cremar. La posibilidad en hospitales se reducía a dos opciones: sobrevivir o morir.
A mitad de junio, el Gobierno de la Ciudad de México, así como de otros estados del país, anunció la reanudación de algunas actividades. Plazas comerciales, restaurantes, cines, comercios empezaron a reabrir sus puertas. La vida había regresado casi a la normalidad, pero el número de contagios seguía subiendo.
El 14 de noviembre, ocho meses después de que se registrara el primer caso en México, el país llegó a 1.003.253 contagios de COVID-19 y 98.259 muertes, según informó la Secretaría de Salud. Los contagios empezaron a subir a un ritmo más acelerado. Las campanas empezaron a repiquetear cada noche y en nuestros rostros se dibujaron todas las ausencias del mundo. Sin embargo, lo peor todavía no había llegado.
En vísperas de Navidad los vecinos de la capital mexicana recibirían los mensajes del Gobierno en que se avisaba que los hospitales estaban en su límite, es decir, simplemente ya no quedaba camas para atender a todos.
“No queremos que nadie se enferme, que pierdan la vida, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, y si podemos, sin necesidad que digan: “Firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro; no”, si dirigió a la nación el presidente. México se convirtió en el tercer país del mundo con más decesos por el coronavirus.
La luz al final del camino
Los meses más duros de la pandemia también fueron el inicio de grandes avances tecnológicos. Se desarrollaron medicamentos, respiradores de bajo costo, mascarillas especiales, trajes de protección. El 11 de agosto, Rusia registró la primera vacuna contra el SARS-CoV-2: Sputnik V. Luego, vendrían las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Covax, entre otras. Era el principio del fin.
El 23 de diciembre llegó el primer lote de Pfizer, y el 24 inició con la jornada de vacunación del personal médico. México se convirtió en el primer país de América Latina en recibir el fármaco contra COVID-19 y aplicarlo a los trabajadores de la salud.
El 15 de febrero inició la primera jornada de vacunación de adultos mayores en los “municipios más alejados y marginados con la población más pobre del país”. Ese día inyectaron a 89.534 personas de distintas zonas del territorio mexicano. Desde el 24 de diciembre a la fecha, más de 2 millones han recibido la vacuna.
“Es una bendición ser los primeros, porque sé que la ciencia es muy buena. Sé que esto es una luz para que esto [la pandemia] se acabe y es una bendición. Estoy feliz, feliz”, dijo Claudia Lozano, una de las primeras personas en recibir la vacuna en la Ciudad de México.